Antonio Beltrán, historiador de la ciencia
Era un especialista de talla mundial en la figura de Galileo
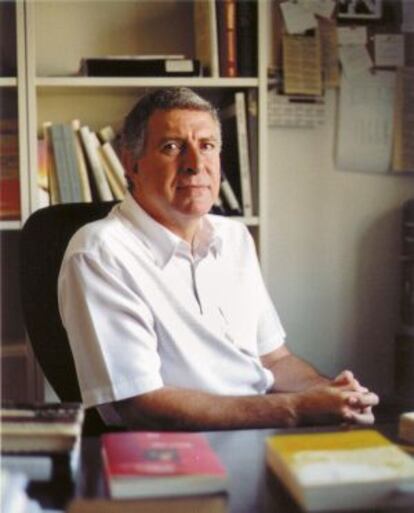
Se me ha muerto un hermano. Difícil no recordar en este momento la conmovedora elegía de Miguel Hernández a su amigo del alma Ramon Sijé, "con quien tanto quería". Pero el destino de las presentes palabras obliga a sobreponerse a la emoción para que no queden en mero balbuceo, en atropellado lamento, y alcancen a cumplir, aunque sea en muy pequeña medida, la función de glosar la figura del amigo fraternal que nos acaba de dejar.
El pasado 27 de marzo falleció en Barcelona, ciudad en la que residía desde principios de los años setenta y de cuya Universidad era profesor, Antonio Beltrán. Era, de los pies a la cabeza, un historiador. De la filosofía y, sobre todo, de la ciencia. Excelente conocedor de la obra de Thomas S. Kuhn, constituía una de las primeras autoridades mundiales en la obra de Galileo. Sus libros Revolución científica, Renacimiento e historia de la ciencia, Galileo, ciencia y religión o Talento y poder, así como su edición del Diálogo sobre los dos máximos sistemas galileano recibieron de inmediato justísimas alabanzas de los especialistas internacionales de mayor prestigio. Aunque resulta obligado añadir, con pesar, que no siempre obtuvo entre nosotros análogo trato por parte de quienes debían habérselo dispensado. Para que se avergüence quien corresponda: tuvo que pleitear para conseguir que el ministerio al que pertenecemos le reconociera un sexenio de investigación porque los evaluadores competentes (¿competentes?) consideraban que un libro de más de mil páginas como Talento y poder, texto absolutamente concluyente sobre las relaciones entre Galileo y la Iglesia católica, no representaba suficiente mérito para la concesión del tramo. Como tampoco creo que la Universidad de Barcelona pueda sentirse demasiado orgullosa de no haberle proporcionado la oportunidad de acceder al máximo nivel académico.
Pero nada de esto le hizo nunca abandonar —ni siquiera rebajar por un instante— la intensidad de su trabajo, que vivió hasta el último instante con auténtica pasión. Esther me permitirá que refiera la anécdota de su alegría de las últimas semanas —cuando la partida estaba ya definitivamente terminada y él había renunciado a una batalla tan inútil como degradante por arañarle un poco más de tiempo a la vida— por poder trabajar con una cierta continuidad en la edición del Saggiatore que estaba preparando, con el mimo y el cuidado que siempre le caracterizaron.
En su magnífico Nada que temer, Julian Barnes —de quien Antonio Beltrán era también un apasionado lector— alude al poeta anglosajón medieval que comparaba la vida con un pájaro que vuela desde la oscuridad a una sala de banquetes brillantemente iluminada, y después sale otra vez a la tiniebla del extremo más lejano. En estas horas de tristeza por la muerte del amigo, ha regresado a mi cabeza la imagen. Pero no la he evocado en el sentido que comenta Barnes (“quizá esta imagen calme la punzada de ser humano y mortal”, escribe), sino en otro, bien diferente. Y pensaba que hay personas que son como aves majestuosas que atraviesan la sala en la que nos encontramos, derramando sobre nosotros su belleza, su inteligencia y su bondad. Es su luz la que ilumina por completo la estancia. Nos damos cuenta en el momento en el que desaparecen. Entonces, todo cuanto había pierde el brillo y color que parecía pertenecerle, y se impone la verdad: la luz se fue con ellas. Quedamos en penumbra, infinitamente más pobres y solos.
“Según se es, así se ama” escribía Ortega. No escribió, pero podía haberlo hecho, aplicando el mismo razonamiento, “según se es, así se muere”. Desde la Antigüedad se viene repitiendo la afirmación de que la filosofía no es en el fondo otra cosa que un aprendizaje de la muerte. Se trata, a fin de cuentas, de aprender a morir. Tal vez sea así, pero ¿quién está en condiciones de enseñar tal cosa? Confieso que nunca me había planteado esta pregunta, tal vez porque daba por descontado que en algún libro se encontraría la respuesta. Pues no. La respuesta estaba —ahora veo que no podía ser de otra manera— en la vida misma. Solo quien sabe vivir puede enseñar a morir. Antonio soportó su enfermedad con enorme entereza, con ejemplar dignidad, y, consecuente hasta el final, donó su cuerpo a la ciencia, por la que tanto había hecho, renunciando a cualquier liturgia pública de despedida. Se fue dejando una imborrable marca de afecto y amor en todos quienes tuvimos la enorme fortuna de conocerle y quererle. Su amistad ha sido uno de los más impagables regalos que me ha hecho la vida.
Manuel Cruz es catedrático de Filosofía Contemporánea en la Universidad de Barcelona.








































































