Desastres, modas y algunas ideas
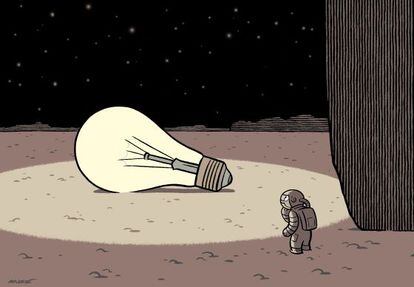
Entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982, durante 74 interminables días con sus noches, tuvo lugar la guerra de las Malvinas (Falkland War en la anglosfera), último episodio sangriento de los sucesivos contenciosos en torno a la soberanía de las islas australes que han venido desarrollándose con intermitencias desde el siglo XVII. De uno de aquellos momentos, cuando la Corona española y la inglesa se disputaban la posesión del archipiélago, da fe el opúsculo propagandístico de Samuel Johnson (originalmente anónimo) que acaba de publicar Fórcola con el título de Falkland-Malvinas, panfleto contra la guerra. El último conflicto bélico, sin embargo, en el que perecieron más de ochocientas personas, ostenta el lamentable honor de haberse convertido ante buena parte de la opinión pública en una de las guerras más estúpidas de un siglo pródigo en ellas. El triunvirato militar y el Gobierno democrático de Margaret Thatcher consiguieron concitar el entusiasmo patriotero o el apoyo resignado (incluido alguno sorprendente, como el de Ernesto Sabato) de buena parte de sus respectivas ciudadanías. Cuando todo acabó, la derrota de unos sirvió para poner fin a una sangrienta dictadura, y la victoria de otros para darle oxígeno a la “dama de hierro”, que consiguió ganar las siguientes elecciones. En todo caso, aquella guerra ha dejado una significativa impronta en las manifestaciones culturales de ambas naciones, desde la música popular (por ejemplo, el estupendo álbum de Pink Floyd The Final Cut, publicado en 1983) hasta el cine (la tardía película de Tristán Bauer, Iluminados por el fuego, 2005). Y, desde luego, en la literatura: comenzando por el senil poema de Borges Juan López y John Ward, de 1985, en el que se evoca el encuentro mortal de dos soldados (el inglés, lector del Quijote; el argentino, de Conrad), los escritores argentinos han reflejado de manera casi unánime el absurdo y la crueldad de aquella guerra estúpida. Entre las obras que he podido leer, recuerdo con agrado un par de novelas muy distantes (A sus plantas rendido un león, de Osvaldo Soriano, 1986, y Una puta mierda, de Patricio Pron, 2007) y un relato desbordante de fuerza (La soberanía nacional, de Rodrigo Fresán, incluido en el estupendo volumen Historia argentina, 1991, reeditado por Anagrama). Pero la obra maestra inspirada por aquel conflicto me sigue pareciendo Los pichiciegos (Periférica), de (Rodolfo) Fogwill (1941-2010), una novela compuesta febrilmente en menos de una semana, durante los días inmediatamente anteriores y posteriores a la rendición de Argentina, que fue publicada en 1983. Los pichiciegos del título es como se autodenomina un grupo de desertores argentinos que decide vivir con sus propias leyes en un escondite subterráneo, ajenos a la guerra (a esa y a todas) mientras trapichean con unos y otros, discuten sobre los asuntos más diversos y sobreviven con la única esperanza de seguir haciéndolo. Una novela imprescindible sobre lo que nunca pueden contarnos los libros de historia.
Nostalgias
Al tiempo que Robert Darnton, gran historiador del libro y actual director de la biblioteca de Harvard, anuncia que la Digital Public Library de América —un proyecto bibliotecario que pretende digitalizar y poner gratuitamente a disposición del público millones de obras— empezará a funcionar el próximo año según protocolos que intentan conciliar la democratización de la cultura y los “legítimos intereses de la industria del libro”, aumenta por doquier la conciencia de que el modelo de negocio tradicional de dicha industria se halla en fase terminal. Y, sin embargo, nunca como ahora tanta gente ha tenido tan amplio acceso al patrimonio escrito de la humanidad, sea cual sea el formato que elija, lo que podría dar la razón a los optimistas que insisten (y ya me están convenciendo) en que el siglo XXI verá surgir una nueva edad de oro de la lectura. Sea como fuere, esa percepción de final de época viene alentando la moda de libros (especialmente novelas) que explotan anticipadamente la nostalgia de cierto modo de vivir la lectura. En La librería de las nuevas oportunidades (Lumen), de Anjali Banerjee, que he encestado en la caja de las desechables cuando aún no había llegado a su mitad, esa condición nostálgica y amable, empedrada (como el infierno) de nobles sentimientos, viene enfatizada por la frase que sus editores han incluido en los paratextos de la faja, a modo de astuta captatio benevolentiae: “Dedico esta novela a todos los libreros, estén donde estén. Ellos son los únicos que nunca se cansan de vender sueños”. Aunque solo fuera por esa dedicatoria y por esas palmaditas en sus agobiadas (y con motivo) espaldas, supongo que más de uno le habrá concedido un lugar preferente en las mesas de novedades (al menos durante el suspiro que duran en ellas los libros que no se venden demasiado). Mayor interés y autenticidad he encontrado en La librería ambulante (Periférica), una novela de Christopher Morley, publicada en 1917, que cuenta las divertidas peripecias y variados encuentros de una granjera solterona que decide comprar una biblioteca ambulante tirada por una yegua y descubrir con ella el mundo. En todo caso, también aquí los editores han jugado en los paratextos con la difusa nostalgia de los viejos buenos tiempos: “Estas páginas huelen a las hogazas de pan recién sacadas del horno”, dicen para abrir boca. En fin, que si continúa la moda de la nostalgia libresca no me extrañaría que pronto se vendan novelas retractiladas con un tubito de miel de romero, para endulzarlas aún más.
“Copycat”
No le veo mucho sentido a que la serie de no ficción Great Ideas, que ahora publica Taurus, conserve el nombre que recibió en la edición inglesa, con lo fácil que resulta traducirlo. Supongo que se debe a alguna imposición de Penguin, que es el sello que la lanzó (en 2004) en Reino Unido y Estados Unidos, y que ha conseguido vender más de tres millones de ejemplares de sus libritos. La fórmula no podía ser más simple. Se elegían libros clásicos (antiguos y modernos) ya publicados por la editorial (en su serie Penguin Classics), se entresacaban de ellos artículos o capítulos interesantes (a veces extractándolos) y se publicaban arropados en un diseño tan elegante como original, con títulos llamativos pensados para la ocasión y en formato menor de bolsillo. Todo ello, claro, a unos precios asequibles, para lo que resultaba conveniente que en el cómputo final existiera un equilibrio entre los libros de derecho público y los sujetos a copyright. Penguin lanzó cinco tandas de 20 libros y cerró luego la colección. Taurus acaba de lanzar una primera tanda de diez (todos procedentes de la serie de Penguin), a los que se sumarán —crucemos dedos— otros de fabricación propia (incluida Hispanoamérica). Entre los primeros títulos, obras de Kant, Proust, Trotski, Shakespeare (una recopilación de textos sobre el poder), Darwin y san Agustín. Aparte de los contenidos, en general muy bien elegidos, son tan bonitos que si los ven seguro que cae alguno (6,99 eurillos).











































































